Por Dr. Julio Congote /
CANCÚN 11 MAYO 2020.- Desde diciembre del año pasado se reportó en China un coronavirus emergente: el Covid-19, que en unas cuantas semanas se convirtió en pandemia, ha infectado a más de 150 países en el mundo y ha cambiado nuestra forma de vivir y convivir para siempre.
Los síntomas de la enfermedad y, sobre todo, su gran contagiosidad, han inundado no sólo la literatura médica, sino también los periódicos, las redes sociales y los noticieros. Las historias de mortandad se han contado en la mayoría de las lenguas y el llanto y la tristeza se han expresado en todas las etnias del planeta. Las consecuencias son catastróficas. Podría decirse que esta enfermedad, por los retos que planteó a los sistemas de salud de las naciones infectadas, nos cambió la vida.
Como era de esperar, algunos han sacado lo mejor de sí contrarrestando las acciones de los que también han sacado lo peor. La condición humana ha mostrado rincones luminosos, de donde han surgido donaciones que han salvado la vida de muchos. No han faltado los críticos, que a falta de voluntad para mover las manos y los pies, no han cesado de mover la lengua. Lo cierto es que entre los que ayudan y los que no ayudan, la enfermedad representa un escenario desquiciante, sin arrancarnos la cordura.

De la inicial neumonía, los investigadores nos hicieron pasar por la “tormenta” de citocinas y la trombosis, sin soslayar la coagulación intravascular diseminada. Lo que en un principio se explicó como exclusivo del pulmón, se extendió a corazón, intestino, riñón y falla orgánica múltiple. Los marcadores como la ferritina y el dímero D, se hicieron tan necesarios como la radiografía y la tomografía de tórax.
Gracias a los avances tecnológicos, como la PCR, el diagnóstico se confirma en 6 horas. Pero esto apenas representa para el enfermo complicado el principio de una evolución que puede ser mortal, cuando la insuficiencia respiratoria no responde al tratamiento.
Si el hospital que lo atiende cuenta con ventiladores mecánicos suficientes, pasará a una Terapia Intensiva para la intubación y el inicio de la ventilación. Pero si por azares del destino los ventiladores están todos en uso, el paciente no tendrá más oportunidad que los silenciosos cuidados de la tanatología. No faltará el inconforme que levante la voz al cielo o al Estado exigiendo una respuesta. Pero no existe en el Universo un hombre ni un Dios que pueda responder por tanta infamia.
Los ensayos terapéuticos incluyen: antivirales, antiinflamatorios, azitromicina, hidroxicloroquina y heparina. Sin faltar por supuesto los interferones I, II y III, siendo este último el más prometedor. La ciencia médica ha reconocido, con acostumbrada humildad, lo mucho que tiene que aprender todavía de la pandemia. Porque nada es definitivo y todo conocimiento es transitorio. Con el ímpetu de los investigadores se buscan respuestas y las verdades que se develan a medias, suman más aciertos que errores.

Más allá de las investigaciones para esclarecer las manifestaciones de la enfermedad y descubrir la forma más eficiente de combatirla, surgen preguntas que pretenden alcanzar la raíz del problema porque un virus no se hace “emergente” por casualidad:
¿Por qué razón este virus pasó de un murciélago a nosotros, para amenazar y paralizar nuestro mundo visible?
Sólo el tiempo agregará sabiduría al conocimiento generado y aparecerán las reflexiones luminosas, que nos alejen de las tinieblas.
Sorprende que en días previos a la pandemia compartíamos un soberbio culto a la tecnología, que ilusionaba con nano robots que nos librarían de cualquier enfermedad y prolongarían la existencia per saecula saeculorum.
Se profetizaba la singular unión de los algoritmos bioquímicos con los algoritmos electrónicos. Se resitúo a la neurona al nivel del sílice, olvidando el sustrato biológico sobre el que habita la neurona: un organismo vivo.
No faltó quien intentara devaluar la experiencia de los médicos por la velocidad de las máquinas. Se subestimó la ética, que sumada al valor y la vocación de servir, animó a los galenos a enfrentar la enfermedad, aunque en el noble intento fueran diezmados. Pero los médicos no son los únicos valientes que combaten la pandemia, también arriesgan sus vidas las enfermeras, inhaloterapistas, trabajadoras sociales, intendentes, camilleros, químicos, cocineras, lavanderos, personal de mantenimiento, y tantas personas más que contribuyen en la compleja atención de los enfermos. Día tras día, muestran en sus rostros las profundas marcas de los goggles y los cubre-bocas. Cumplen su función bajo un estrés que sólo conocen y comprenden los pacientes, porque tanto unos como otros se están jugando la vida. Una actitud heroica y desinteresada que va más allá de cualquier juramento, de cualquier vocación. Nos enseñan con su actitud una solidaridad sin precedentes, porque nada iguala su humanismo. ¡GRACIAS!

Hoy nuestra realidad es una devastadora historia trágica de la que no han escapado los países más civilizados del planeta. La llegada de la pandemia ha confinado a todos en sus casas, sin distinción de clases, porque el coronavirus, con su sentido democrático de repartir la muerte, no ha errado en equidad.
No falta la noticia que resalta el contagio de algún personaje famoso o la muerte de algún millonario. Lo que nos recuerda que las fuerzas de la naturaleza no actúan reparando en la riqueza o el poder de los individuos, sino sobre la configuración biológica de una especie, que ha sobrevivido a 200 mil años. Antes de llegar a nosotros, los genes que heredamos de nuestros padres han pasado de generación en generación, durante milenios. Perduran por los múltiples cambios y adaptaciones que los diversifican. Sin esa diversidad genética que nos distingue seríamos como clones, lo cual resultaría indeseable frente a una pandemia, porque nadie lograría sobrevivir. Actualmente, podemos presumir que el 8% de nuestro genoma es viral y algunas poblaciones de Europa conservan hasta un 2,1% de genes Neandertales. Las células eucarióticas que integran nuestros tejidos también son producto de una evolución. Las mitocondrias que hacen posible la respiración celular que, por cierto, las heredamos de nuestras madres, son el producto de una endosimbiosis bacteriana.
Conocer nuestras hibridaciones no debe subestimarnos, al contrario, confirma lo que realmente somos: una especie más del planeta que lleva en cada célula su larga evolución biológica. Ignorarlo no confirmará nuestra creencia en jerárquicas que nos coronan reyes de la creación, ni hará realidad nuestra fantasía de superioridad racial que alguno pueda conservar todavía. Somos, como dijera con toda simplicidad y humildad un pensador griego: bípedos implumes. Claro, hay que agregar: mamíferos y con un cerebro más organizado. Quizás por esta misma razón, en el viejo templo de Apolo escribieron la famosa frase de “conócete a ti mismo”.

Conocer lo que somos, como especie, y también como hombres y mujeres modernos, que hemos desarrollado una civilización, con un entorno cultural confortable y disfrutamos de unos avances tecnológicos inimaginables, es necesario. Pero también es vital recordar y reconocer que el planeta Tierra no sólo es nuestro. Somos parte de un ecosistema, con la interdependencia que eso requiere para mantener la vida. En la naturaleza sólo se reconoce la “individualidad” como unidad funcional, en constante comunicación e intercambio con otra unidad funcional, para formar tejidos, órganos y sistemas. Sin cooperación, la vida se desintegra.
Con la acumulación de cadáveres, la pandemia nos ha mostrado muchos cuerpos inertes contaminados por el virus que amenazó y aniquiló un organismo visible.
En el mortuorio yace un padre, una madre, un hijo; para el familiar doliente, nunca es un cadáver. Frente a la muerte, nuestra subjetividad se crece. Los sentimientos alcanzan su máxima ebullición cuando tenemos que resignarnos a una despedida solitaria, en la que se nos prohíbe abrazar o besar a nuestro finado, sin poder sentir ese último adiós. La cremación, con el fuego desintegrador, convierte la dignidad de un cuerpo en respetable ceniza.
Nos consolaría comprender que la muerte no es una aniquilación sino una consumación. Sí, una consumación, que desde el Génesis nos recuerda: “polvo eres y al polvo volverás”.
Los que aún vivimos vemos con escepticismo la prolongada amenaza de nuestro mundo visible por el mundo invisible de los virus. Porque ahora nadie se siente seguro entre la gente. Salimos a las calles habitadas por pájaros que persiguen insectos frente al semáforo en verde. No hay ruido de carros que impidan el sonido de las hojas secas, que ahora ruedan por las calles vacías. En el cielo se escucha el parloteo de los cotorros que vuelan en pareja, quizás extrañados de tanto silencio. Mientras nosotros avanzamos miedosos, ajustándonos el cubre-boca, alejados unos de otros, y obligados por el coronavirus, a una práctica de auto-reflexión, casi olvidada.
La famosa cuarentena nos obliga a conocer el sedentarismo, en su máxima expresión. La separación de la actividad laboral y la prohibición de la vida social nos regresó a la unión familiar. El temor ancestral a lo invisible resurge en la tos y el estornudo como una amenaza latente. El contagiado sólo tiene un derecho: librarse de la enfermedad, porque sobrevivir es el deber de la especie. En nuestra cultura, la vida se llena de placeres para olvidar la muerte. Sólo comprendiendo el ciclo de la vida se puede aceptar la consumación, como parte final de la existencia.
En la intimidad de sus hogares, algunos observan su jardín o encienden la luz mientras preparan la cena. Esperan el regreso de sus padres, hijos y hermanos, que luchan como personal sanitario o como pacientes contra la cruel pandemia. Otros, por temor, ni a la ventana se asoman. Cuando se fastidian de la computadora o el celular, se sorprenden al quedarse a solas, porque se ven a sí mismos como extraños. Entonces buscan la mirada de los otros, porque forzosamente todos nos miramos a los ojos.
Ese miedo a mirarnos recuerda aquel verso triste de Pavese: “Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos”
En conclusión: conservemos paralelo al temor la esperanza en un futuro diferente, cuando lo visible y lo invisible se armonicen, para mantener vivo el planeta. También para arrancarnos el miedo constante que nos amenaza, cuando miramos a los otros; porque el otro puedo ser yo, al fin y al cabo, que todos somos semejantes.

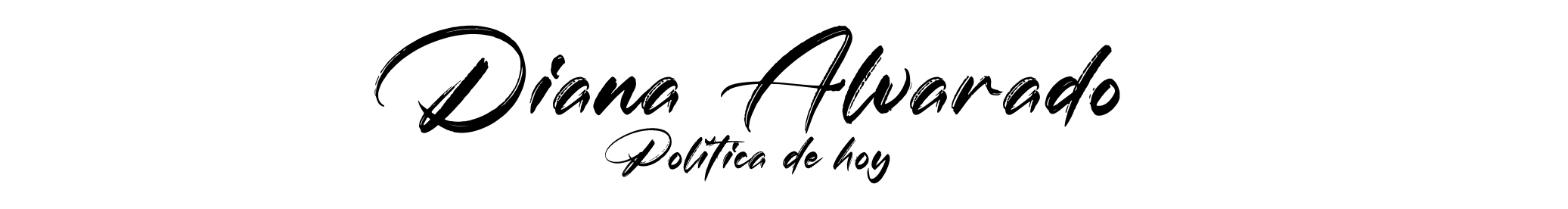












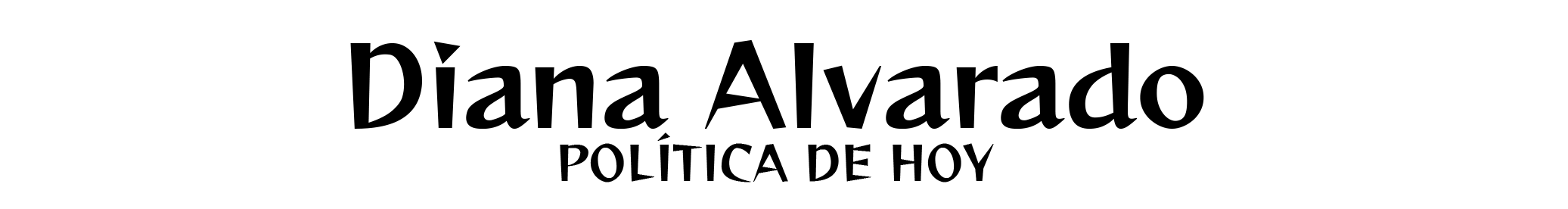
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia