En la mañanita, tras una noche líquida, el temporal había amainado con un sol brumoso que brillaba apenas entre las nubes agotadas de lluvia. El sudor de Puerto Juárez vagaba por los techos de lámina de las casas y entre el vaho pegajoso de las lanchas aparejadas al muelle. Las márgenes del agua estaban revolcadas de algas, arena y basura.
—Me voy a pescar.
—Métete a la casa…, te vas a resfriar.
El muchacho cerró la puerta del jacal y caminó desperezándose hacia el embarcadero.
—¡Carajo…, por lo menos ponte las sandalias! —alcanzó a oír la voz de su madre, pero siguió andando descalzo por la arena, esquivando lanchas y sogas.
Los chillidos de las gaviotas y los pelícanos, disputándose la pesca, parecían rebotar sobre la cada vez más tersa superficie de la bahía. El mar de Puerto Juárez era más parecido al de Veracruz que al mar de a de veras, pero el de los hoteles del cercano Cancún era más bonito, más claro, y con gringas en la playa.
Jeremías distinguió en el extremo del muelle las siluetas de Nacho y el Gordo, quienes sentados en el borde tiraban sus anzuelos en el agua en busca de peces aguja. Justo antes de llegar a la playuela del restaurante, se zambulló en el mar. La delgadez morena de su cuerpo se integró al fondo verdoso de las algas hasta emerger a los pies de sus compañeros.
—¡Ese Jarochito! —gritó el Gordo— Estás cada vez más flaco de tanto comer tus disque caldos de pollo.
—Y tú estás más chancho de tantos salbutes —repuso mientras se encaramaba por la estructura de madera.
—Ya, parecen señoritas —terció Nacho provocando las risas de los dos.
Algunos turistas, con sus mochilas repletas, esperaban la primera lancha para cruzar a Isla Mujeres. La mañana bostezaba saliendo de su modorra, mientras el caracolero tendía sus conchas en el pretil de la bocana y los lancheros, con los hilos de la hamaca marcados en la cara, bebían café. En algún lugar cercano, olía a desayuno.
Parado en el muelle, Jeremías sacudió de agua su pantalón corto y miró hacia Cancún, hacia el horizonte de edificios esbeltos y mar azul clarito. La tenue humedad daba un matiz acuoso a los reflejos del sol en los ventanales de los hoteles. Jeremías miró el horizonte de Cancún siguiendo un ritual iniciado meses atrás, cuando el Jarocho, su padre, abandonó a su madre y a él luego de conseguir trabajo de mesero en el Sheraton.
—Cuando crezca, pronto, me voy ir a trabajar en Cancún y diario me voy a vestir de blanco y voy a ganar dólares y voy a comer pollo y voy a hablar inglés.
—¡Carajo contigo! —se irritó Nacho— ¿No entiendes que estás en Cancún, que puerto Juárez está en Cancún?
—Sí, pero no es lo mismo: allá está bonito y aquí hasta el mar es diferente.
—Déjalo —intervino el Gordo—, déjalo… Ya ves hasta lo que pesca pá comer. Está loco y por eso es que se fue su papá.
En el momento en que Jeremías se disponía a dar puñetazos al Gordo, se escuchó el pitido de la Caribbean Lady que llegaba al muelle para llevarse a los viajeros a la isla. Los muchachos, encabezados por Nacho, se alistaron para recibir las cuerdas del barco y ayudar a subir los bultos y las maletas de los turistas.
De los tres, la mañana le sonrió al Gordo: se había alzado con veinte pesos y un dólar que le dio un gringo por cargar las maletas hasta el taxi, en las afueras del embarcadero.
Desde la sombra, apenas insinuada del restaurante costeño, Jeremías miró al Gordo bromear en la playa con los lancheros y sintió un centavo de cobre en la boca; pese a la faena de carga, la rabia le seguía empujando los dientes desde adentro. El Jarocho estaba con otra vieja, sí, pero no por su culpa; se había ido con la otra pinche vieja, como decía su mamá, pero no por su culpa.
—¡Gordo…, maldito marrano! —gritó Jeremías desde lo alto del muelle— ¡Me voy a ir a trabajar a Cancún y tú te vas a quedar aquí, marrano, y voy a tener muchas viejas!
La pedrada lanzada por el Gordo se le clavó en el hombro hasta el hueso. Entre lágrimas, vio correr a su agresor y no cayó porque lo sostuvo Nacho.
—No te preocupes, Jarochito —oyó la voz de su amigo—, al pinche Gordo le voy a romper todo el hocico en cuanto lo vea, te lo juro…
—¡Suéltame! —se zafó del abrazo— Yo también le voy a romper el hocico. ¡Maricón! —gritó entre las risas de los lancheros que miraron la escena.
El camino de regreso a casa fue difícil. A Jeremías le dolía el hombro. Los quince pesos, ganados en el muelle, eran nada. “Jarocho desgraciado, desgraciado Jarocho”, jugueteó mientras miraba la Bahía de Mujeres.
Fue cuando la vio, blanca y ágil, recortada en el horizonte de los hoteles de Cancún. Blanca, muy blanca.
Hipnotizado, sacó de su bolsillo el sedal y el anzuelo y buscó entre la basura de la playa un pequeño desperdicio de comida, del pescado o el pan dejado por los turistas.
Bajo el sol de la mañana, su brazo moreno y la cuerda fueron un rehilete rematado en un gancho carnoso que, de repente, se escapa a la ventura del espacio.
La gaviota gritó y pescó la carnada en el aire.
—Un día voy a trabajar en Cancún y diario me voy a vestir de blanco y voy a comer pollo —se dijo mientras de un tirón jalaba el sedal.
Nicolas Durán (Ciudad de México, 1960). Vive en Cancún desde 1985. Dirige la revista Gaceta del pensamiento y la editorial Cuadernos de la Gaceta. Entre sus libros figuran Esta noche Stanley duerme; La raíz que nos une; DF, zona de desastre, y Justicia: la defensa de Mario Villanueva.
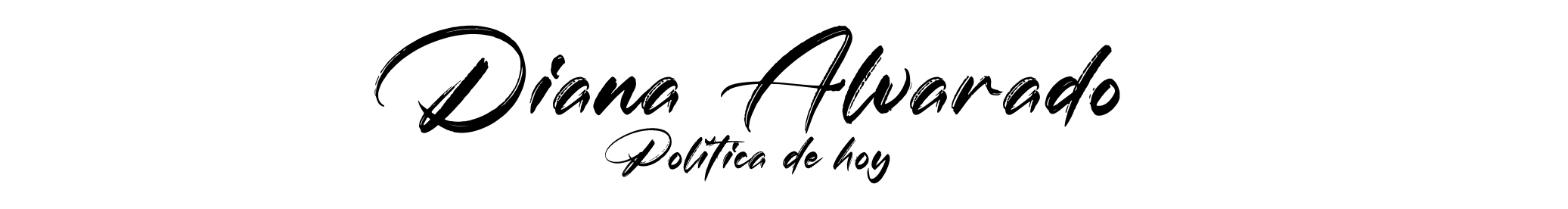













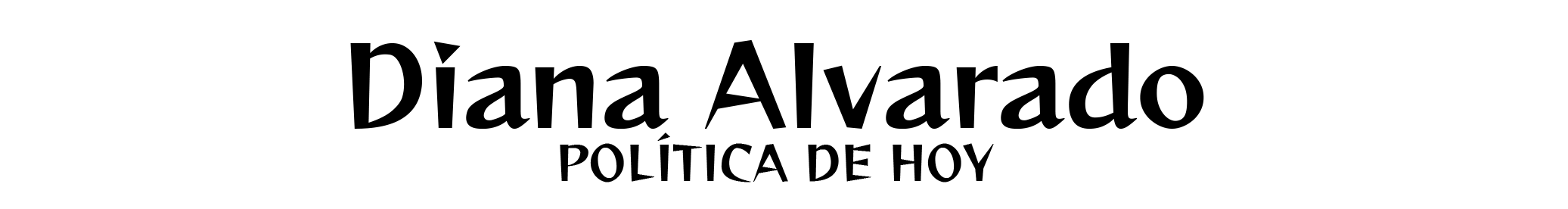
Sé el primer en dejar tu comentario de esta noticia